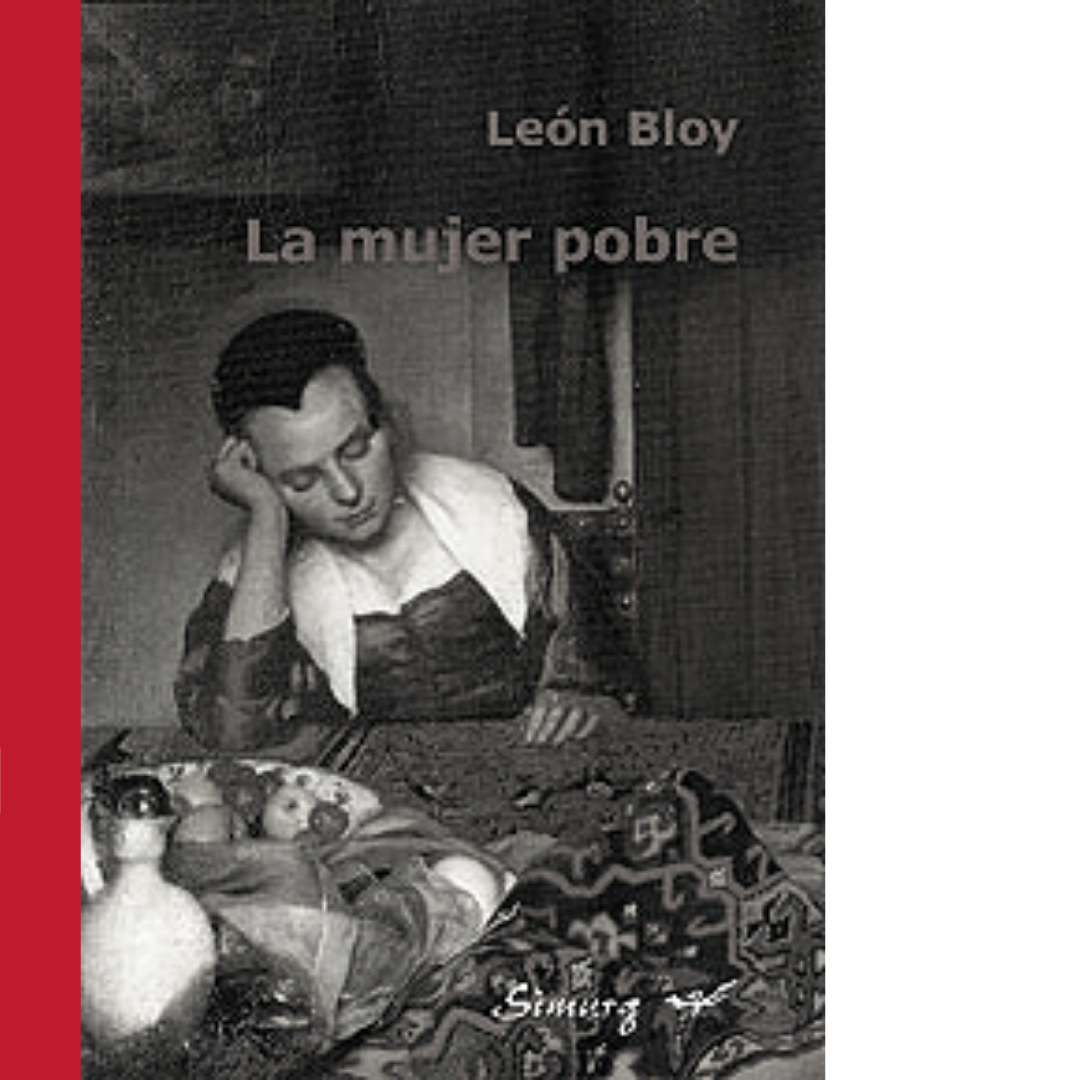
En esta reflexión sobre una de las pocas novelas del polémico escritor León Bloy, nuestro Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer, hace referencia a un tema igualmente controversial: el valor de la pobreza. En medio de un mundo donde la carencia material es vista como una maldición, la sola idea de valorizar a «la dama pobreza», como la solía llamar San Francisco de Asís, parece una locura. Sin embargo, como explica el autor, la necesidad y desvalimiento hacen relucir -paradójicamente- la belleza de la dignidad humana. Por todo lo anterior, el siguiente escrito de seguro no le será indiferente a nadie.
Caminando por el jardín de la casa, en estos días de encierro en que se aprecia el regalo de vivir en el campo, uno de mis hijos recogía algunas frutas de los árboles que con generosidad nos proveen el postre a lo largo del año. Llenó hasta el tope el carrito rojo que usamos para recolectar y, a veces, ellos aprovechan para pasear a sus hermanos menores (valiéndose de la fuerza centrífuga haciendo volar lejos a los incautos en cada curva, que luego se levantan, se sacuden y entre carcajadas piden otra vuelta). Tomó una manzana, de las verdes, y me dijo: pobrecita, no sabe lo buena que es ni cuánto me gusta. Mascó y compartió un pedazo con el Toqui, un quiltro fiel y fanático de las frutas que rescatamos hace años en la calle, y emprendió con el carro hacia la cocina a terminar su trabajo repitiendo en voz alta, con un tono marcial y graciosamente infantil: el que recoge, guarda y ordena…
Por un rato rumié lo que dijo, con la música de fondo que sonaba en mi conciencia: la sensatez de los niños, la necesidad de hacerse como ellos… Es que él tenía toda la razón. Los seres no personales –como la simple manzana– son mudos, incapaces de decir algo sobre su bondad o verdad. Pero la persona, imago Dei, al contemplarlos, puede reconocer y manifestar su esplendor, gozándose de su conocimiento, intuitivamente, sin grandes discursos ni raciocinios (incluso antes de masticarlos…). Toda persona es capaz de gozar y comunicar la belleza de la creación, pero para ello se requiere de cierta disposición para que el recipiente pueda recibir adecuadamente: la persona necesita de cierta connaturalización para poder reconocer y gustar lo bello y, así, comunicarlo gozosamente.
Pienso que Léon Bloy es de los pocos autores que han sido capaces de connaturalizarse con la belleza de la pobreza. Tal vez por haberla vivido en carne propia. Por haberla masticado al no tener otra cosa que masticar. Por haberla padecido. Sobre todo, por haberla agradecido. Tal vez por eso sea que el Papa Francisco –que tanto ha enseñado sobre la pobreza durante su Pontificado– lo haya citado en su primera Homilía. Quizás por lo mismo George Bernanos haya dicho que este polémico escritor francés es el Profeta de los Pobres, de los verdaderos Pobres, de los últimos supervivientes de la antigua Cristiandad de los Pobres.
En este libro, «La Mujer Pobre», Bloy nos lleva a vivenciar la pobreza. No sólo a leerla y considerarla de modo abstracto, lejano, estéril y simbólico, sino real, concreto y encarnado, con rostro, nombre y apellido; cercano como la voz de la conciencia; fructífero como el dinero de un prestamista inescrupuloso. Su pluma rabiosa, al paso que devora todo afán burgués, nos provoca la agridulce contradicción del gozo doloroso. Acompañar a Clotilde, la protagonista, en sus miserias cada vez mayores, en sus fugaces alegrías que al paso decaen en sombras que cubren su vida de una frialdad oscura, donde tenues rayos de luz iluminan su caminar y confortan su esperanza, es un claroscuro punzante dentro de una experiencia encantadora que duele, realmente. Cala hondo y muerde el corazón, a ratos horadando la comodidad, desgarrándola, volviéndola insoportablemente incómoda, incluso culpable. Como dice Bloy, una tribulación inminente y en verdad espantosa ocurre al hombre alegre a quien un pobre ha tocado el vestido y ha mirado con los ojos en los ojos. La mirada apacible e interpelante de Clotilde nos planta frente a esa realidad denunciada por José María Cabodevilla, de que la pobreza puede ser algo tan obvio que parezca ocioso y tan arduo que resulte imposible.
Mirando a Clotilde ya no queda espacio para definir la pobreza como carecer de lo superfluo –concepto que convierte en pobres a muchos ricos–, o como cierta disposición a no crearse nuevas necesidades que exijan mayores medios para satisfacerlas –que pondría coto al legítimo progreso humano–; tampoco se la puede concebir como vivir del propio trabajo –que los hay en exceso bien remunerados–, o de la simple limosna –que convertiría en pobres a algunos pródigos y aprovechadores–; ni menos delimitar como un vivir expuesto a la angustia del riesgo y la incertidumbre –que disfraza de pobreza a la mera ambición y avaricia–. Pero la vida de Clotilde no puede reducirse ni enmarcarse en una definición. Ningún concepto puede contener tanta grandeza. Su vida pobre y desgraciada es ella misma, porque las circunstancias no son la persona, sólo la rodean. Clotilde es pobre, y Bloy nos desvela que allí, en su ser pobre, radica su belleza, según el testimonio de los santos que aseguran que la pobreza es infinitamente amable.
Clotilde, más que cualquier erudito poderoso y seguro de sí (o de sus citas), se sabe –en la expresión de Carlos Cardona– alguien ante Dios y para siempre. Clotilde tiene conciencia de que es una persona. Su seguridad es proporcional a su valía inconmensurable.
Seguro este sea un mejor verbo para intentar reseñar esta obra, desvelar, pues, como magistralmente enseña Gertrud Von Le Fort, todas las formas elevadas de la vida femenina presentan a la mujer velada. El velo es el símbolo de lo metafísico en el mundo, es el símbolo de lo femenino. Y Clotilde es precisamente esa mujer velada, oculta al mundo, que logramos acompañar enamorándonos de su dolor. La experiencia es edificante y a la vez absurda, ilógica. Es locura para el mundo. El mundo quiere grandeza, figuración, protagonismo, reconocimiento, aplausos, cargos, cuotas. Poder. Quiere títulos y post títulos. Quiere posesiones y posiciones. Quiere posición para poseer. Quiere posesiones para consolidar (o subir) posiciones. Quiere estar en lo alto para mirar con desdén hacia abajo, con la ilusión de así llenar la autoestima sedienta y sin fondo del burgués –como denuncia Bloy–. El mundo quiere meras apariencias. Pero Clotilde no es mera apariencia ni pretende esos espejismos. Por eso el mundo la desdeña. A ella y a cualquiera como ella. El mundo desecha lo pequeño, lo humilde, lo oculto. Menosprecia lo despreciado por todos. Rechaza lo insignificante porque ignora su significado.
Clotilde, en cambio, es significancia pura. Por eso conocerla es una experiencia gozosa. Porque su vacío de lo externo nos regala abundancia interior. Y así brilla y resplandece su belleza –presente en sus rasgos físicos, sin duda– con un esplendor cuya causa es más profunda, determinante, actual, y fascinante. Su bajeza ante los ojos altivos, desprevenidos y ensimismados es, en realidad, no tanto el producto de la mala fortuna y la crueldad del destino, sino de su abajamiento. Despojo. Abandono. De sí misma, de su historia, de su familia, de toda posesión e ilusión, no por desesperación temerosa (¡y quién podría culparla!), sino por la certeza confiada y firmemente arraigada en la experiencia de ser amada por sí misma. Clotilde, más que cualquier erudito poderoso y seguro de sí (o de sus citas), se sabe –en la expresión de Carlos Cardona– alguien ante Dios y para siempre. Clotilde tiene conciencia de que es una persona. Su seguridad es proporcional a su valía inconmensurable. Esta mujer pobre es una oda a la dignidad personal inmerecidamente participada, anclada en la radicalidad del Amor benevolente que da y sostiene la vida, reconocida en la amistad con un Dios que es Persona.
De ahí que su lectura sea tan provechosa. El contraste entre la locura de un Profeta de los Pobres frente a la sabiduría del mundo es una genuina lección de vida que confirma aquella dura sentencia: la ignorancia de la pobreza parece más embrutecedora que la ignorancia de Dios. Conocer a Clotilde, de la mano connaturalizada de Bloy, ha servido de remedio para mi ignorancia de algo tan esencial; y como tantas medicinas dolorosas, no obstante, la acompaña la alegría de la salud, ya no del cuerpo sino del alma, el silencio de la tranquilidad en el orden. Es un libro para gozar en la contemplación de la pobreza en que se encarna y manifiesta la dignidad de la persona pues, como dice Von Le Fort, en el perfecto desprendimiento de todo mérito visible se trasluce la importancia suprema de la persona. Y es que la dignidad personal es perfección intrínseca y desnuda: puro don gratuitamente recibido, que no depende de logros, adornos ni honores, participado a quien no es nada más que miseria, por Aquel que siendo rico, por amor, se hizo pobre (2 Cor, 8:9).

Gocé leyendo esta reseña! Su autor penetra en el espíritu de León Bloy de manera emocionante. Bloy, hoy tan olvidado!